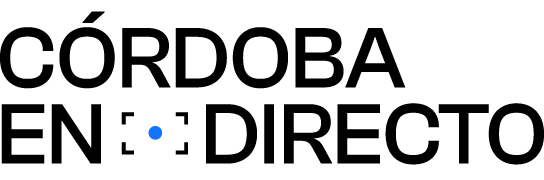José María Guelbenzu, en una imagen de archivo. / EFE
Como del rayo, a los 81 años, murió este viernes José María Guelbenzu, editor, escritor, crítico literario, una persona tan buena que en ninguno de esos renglones dejó otra huella que la de la calidad de su modo de ser.
Fue el primer escritor y editor peninsular que conocí cuando yo era un muchacho en Tenerife y me citó don Domingo Pérez Minik a que cenara con él y con su amigo José María. Debía ser en los últimos años del franquismo, pues aquel prócer literario que fue don Domingo estaba en plena forma y cantaba, como si fuera un desafío al régimen, la Marsellesa.
A su lado Guelbenzu reía o callaba, pues era un joven, entonces, muy delicado, un escuchante candoroso que esperaba siempre a que empezaran a hablar los mayores. Igual que a Rafael Conte, que nos dejó hace años, y nos dejó un gran vacío, don Domingo le decía a José María lo que se le antojaba de la vida literaria donde, como ahora, hay tanta impostura como falsas religiones.
Luego, al cabo de los años, vi muchas veces a Guelbenzu en Madrid, cuando trabajaba para Taurus o cuando dirigía Alfaguara. Siempre fue, en un sitio y otro, como alguien que parecía llevar adelante las enseñanzas de su amigo Domingo: nadie es mejor que nadie y es bueno siempre escuchar.
Como editor era sobrio, atento, ningún libro que saliera de sus manos como responsable de lo que editara le parecía ajeno. Un gran editor de veras, fue discípulo fiel de quien más supo, Jaime Salinas, que hizo de Alfaguara, la que luego dirigiría José María, un fenómeno internacional, de textos y de diseño.
Con el respeto que le tenía a la letra impresa de los libros tuvo el gusto, siempre, de publicar lo suyo en otros lugares distintos a aquellos en los que estaba estampada su propia entidad editora. Lo conocí sobre todo en esta época, la de Alfaguara, de modo que cuando yo llegué a lo que él tuvo a su cargo no me costó nada pedirle consejos y a él le pareció un juego de muchachos encontrarme soluciones que de otro modo me hubieran sido esquivas.
Fue tan bueno editando como escribiendo, pero jamás mezcló una cosa con la otra, y eso se unía a algo inusual: no explicaba a nadie lo bueno que era en una cosa o en la otra, ni jamás hizo de su doble militancia la funesta manía de compararse.
Entrevisté muchas veces a Guelbenzu, en bares, en la editorial que lo publicó en los últimos tiempos (Siruela), en ruedas de prensa, en su casa, y en todas partes siempre era puntual y exquisito. En los últimos años, cuando lo entrevisté en su casa, me recibía como si fuera a entrevistar a otro, o a mi mismo, pues solía preguntarme a mí más por mi vida que lo que yo le debía preguntar a él.
Una de las primeras veces que lo entrevisté ya era, decía yo entonces, alguien que esquivaba el saludo castellano y ampuloso, y era sencillo como un maestro inglés. Me dijo entonces: “Llega el momento en que el novelista llega a la madurez suficiente como para sacar a la lengua el partido que quiera”.
En el último libro, que aun está caliente en las estanterías, Una gota de afecto (también Siruela), regresa a la Cantabria que le dio amistad y alegría, junto a su mujer, la editora Ana Rosa Semprún, a su hijo Nicolás, a sus amigos de siempre, entre ellos Javier Pradera, editor como él, y como él sabio…
Antes de ese libro publicó uno que parecía un epitafio a la guerra que hubo. Esa vez lo entrevisté cuando ya no salía de casa. Me dijo entonces: “A mi no me interesa nada contar la historia de los bandos de la guerra o de la posguerra… Este es un país de familia, incluso cuando se trata de pícaros o de ladrones”… “Ahora hay lo más humanitario y lo peor”…
Todo lo que hay en ese libro es parte de la historia de España cuando ésta se rompía, y lo que proviene de su visión de aquel tiempo hoy se leería como si fuera la secuencia de lo que ahora mismo estamos viviendo. No era, decía él, una autobiografía, sino la explicación de su tiempo, en el que se había desarrollado la vida de su generación…
Ahí le pregunté a Guelbenzu sobre la guerra, la pobreza, los buscavidas, la belleza y su contrario… Le pregunté dónde estuvo la belleza en aquellos años de la guerra y de la posguerra… Me dijo:
-Lo que hubo en aquellos tiempos fueron más bien maldades, aunque se combinaron con lo humanitario y lo peor. Las dos cosas. Pero ahí hubo poca belleza, realmente. Además, cuando se vuelve sobre ello se cometen descuidos. Se combinan la estética de la belleza con la estética de la pobreza y se intenta crear con ello obras de arte. Eso nunca me ha parecido digno que digamos.
Le vi por última vez, con su bastón elegante, con sus ojos hechos para mirar de cerca, con su silencio risueño, como si viniera de un lugar trasparente al que volvería después, para leer, para preparar sus artículos literarios en El País (jamás falló un encargo).
Venía entonces, era marzo, de la presentación de un libro y se iba en silencio, como un muchacho que estuviera faltando a su obligación escolar. Recordé entonces, viéndole marchar, la esencia de lo que me dijo en aquella última entrevista: “Vivimos en mundos pueblerinos, unos más uniformes y otros más montañosos. Lo importante es lucir más que el otro, exhibir unos estatus, como se exhibía la panza, porque ser tripón significa que comes… Esa especie de estado de búsqueda del estatus es la parte más siniestra de este país, esa caída en lo cateto. Tardaremos mucho en normalizar situaciones, salir de este enfrentamiento entre la derecha cortijera y la simpleza progre”.
Recordando lo que me dijo entonces, hablando de la España de hoy y de anteayer, sentí que de eso también habló Guelbenzu con su amigo Pérez Minik.