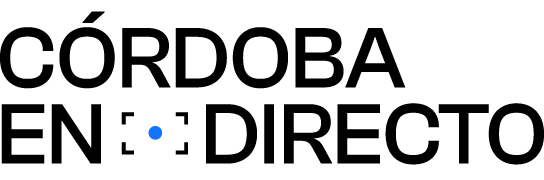Desde la ciencia ficción, la película La llegada, dirigida por Denis Villeneuve y basada en un cuento de Ted Chiang, propone bastante más que una historia de anticipación. En el film, una lingüista se introduce en la lógica de una lengua alienígena y, al hacerlo, va más allá de la gramática: incorpora un modo radicalmente distinto de entender el tiempo, el sentido, las opciones vitales. En este relato, hablar la lengua del otro termina implicando el ingreso a un universo diferente.
Pensé en La llegada mientras regresaba a un libro que no está ni remotamente cercano al registro de la ciencia ficción. Pero en cuya factura late una empresa que podría pensarse imposible: trabajar la lengua hasta que, sin dejar de ser castellano, se permita ser otra. Y lograr, a través de esa operación, que nosotros, lectores, podamos vibrar al unísono de una cosmovisión que nos es rotundamente ajena. Me refiero a Eisejuaz, el inclasificable libro que Sara Gallardo publicó en 1971 y que recientemente fue reeditado por editorial Fiordo.
Se dice que Gallardo –autora de luminosas crónicas de viaje que publicó en La Nación durante aquellos años– escribió Eisejuaz luego de conocer a un cacique wichi, durante un viaje a Salta a fines de los sesenta. Se dice, también, que fue su marido, H.A. Murena, quien la animó a escribir un relato por fuera de los códigos y temáticas de la propia clase.
Escrita en primera persona, la novela da voz a Lisando Vega, un mataco que también se hace llamar –pero solo por lo bajo y en determinadas circunstancias– “Eisejuaz”, “Este también”, “Agua que Corre”, “el comprado por el señor”.
Las palabras que se leen son las del habla de Vega, y al construir ese discurso, Gallardo se desprende de la mirada urbana, blanca, occidental y secular para hacerse una con la piel y el mundo de su criatura.
Hay un hilo amargo que recorre Eisejuaz, y es el de aquellos que saben que ya han sido arrasados
Eisejuaz no es un libro indigenista; es un experimento lingüístico, incluso una experiencia sensorial. Una inmersión en la mirada de alguien que habita, siente y piensa desde un lugar sutilmente atemporal. Y no hay modo de que una inmersión de tal calibre nos deje indiferentes.
Vega siente el llamado del Señor. Vega escucha a los mensajeros de ese dios, que a veces adoptan la forma del aire, de una lagartija, de algún otro animal del monte. Vega desespera, porque cada tanto los mensajeros callan y no hay nada peor que el silencio divino.
Vive en un mundo habitado por esos escurridizos mensajeros, un mundo donde animales y humanos no están tan distanciados –aunque los humanos se hayan alejado del monte–; donde, si no hay suerte, puede aparecer el “Malo”, y con él hay que disponerse a luchar. No es una experiencia unívoca, sino múltiple; Vega mismo está habitado por espíritus que son diversas dimensiones de sí mismo. Su camino transita por un encantamiento que dista de ser amable; la crudeza de lo real rompe cuerpos, mata; la bondad no suele recibir premio; la voracidad se impone en los lazos humanos; el Señor dictamina crueles “misiones” y luego se llama a un silencio pétreo.
Hay un hilo amargo que recorre Eisejuaz, y es el de aquellos que saben que ya han sido arrasados. “Ha terminado nuestro tiempo y el de todos los paisanos –dice Lisandro Vega–. Ahora cada cual debe vivir como pueda. Por qué nos ha tocado nacer en estos tiempos, no lo sabemos. Todos los hombres tenemos la ceguera como triste herencia”.
A su modo pariente del bíblico Job, el mataco Lisandro Vega es sometido a una prueba tras otra, lo pierde todo una y otra vez. La redención es difusa y el ensañamiento no es solo divino: entre los humanos, blancos o aborígenes, la piedad es un bien escaso. Pero Eisejuaz persiste y en la locura de esa insistencia hay una extraña, remota, sabiduría.