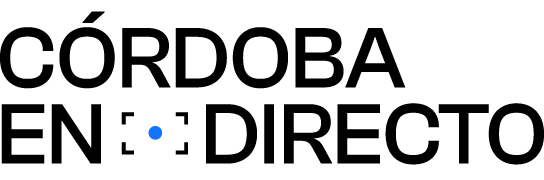Hace ocho años la escritora Leila Slimani (Rabat, 1981) empezó una trilogía sobre la vida en Marruecos protagonizada por una familia muy parecida a la suya, ‘El país de los otros’. Francesa nacida en Rabat, Slimani saltó a la fama siendo prácticamente una desconocida en círculos literarios con ‘Canción de cuna’, que ganó el más prestigioso de los galardones literarios de Francia, el Goncourt, en 2016. Desde entonces ha escrito libros sobre la vida sexual secreta en Marruecos, ha rechazado dirigir el Ministerio de Cultura (se lo propuso Macron) y se ha mudado a Lisboa en una suerte de exilio voluntario tras muchos años bajo el foco mediático.
El padre de Slimani es marroquí y trabajó como banquero y su madre, medio alsaciana medio marroquí, era médico. Las mismas profesiones tienen los protagonistas de ‘Me llevaré el fuego’ (Cabaret Voltaire), el libro que cierra la saga y que esta vez se centra en la tercera generación, Mia e Inès, las hijas del matrimonio de los Belhach: como Slimani, nacidas en los 80, listas, guapas, muy espabiladas y con ganas de adueñarse de un futuro que su país no parece dispuesto a concederle. Su viaje en busca de la libertad las llevará hasta Nueva York, donde vivirán el 11-S y sus consecuencias.
Colonización y humillación
La trilogía de Slimani, un ambicioso fresco del Marruecos del último siglo, termina con la entrada en el nuevo milenio y supone el broche final a un proyecto colosal que explora las cicatrices invisibles de la colonización y la emancipación de la mujer. Y es que el mayor descubrimiento que ha hecho Slimani escribiendo ‘El país de los otros’, confiesa, es darse cuenta de hasta qué punto no tenía ni idea de lo que fue la colonización. “De joven nunca estudié eso en la escuela. Nadie hablaba de colonización, ni en los programas de televisión. Era un tabú, un secreto. No como hoy”. Slimani cree que durante décadas, Marruecos ha tenido una visión “ingenua” de su proceso colonial. “La gente solía decir: ‘Sí, fuimos colonizados, pero fue una colonización suave y no pasó nada’. A nadie le gustaba hablar de la humillación, la violencia ni de todas las dificultades que vinieron después”.
‘Me llevaré el fuego’ arranca en la década de los 80. Hassán II está en el poder. El país está pendiente de la Copa de África que va a enfrentar a la selección marroquí, los ‘Leones del Atlas’, contra la argelina, los ‘Zorros del Desierto’. Pese a las penurias económicas y la parálisis del país, todos, mayores y pequeños, sienten una extraña fascinación por Francia y Occidente. Empiezan a notarse los aires de ruptura que a finales de la década acabarán provocando una ola de libertad que desintegrará el bloque soviético. Las parabólicas inundan los tejados de Casablanca, Rabat y todas las ciudades importantes. Los marroquíes ven la caída del Muro de Berlín por la tele y piensan: ¿por qué aquí no pasa nunca nada?
La periferia del mundo
Esa sensación, la de vivir en la periferia del mundo, ¿es la misma hoy? Cualquiera lo diría viendo las protestas que las últimas semanas se han extendido por el país, protagonizadas por jóvenes hartos del gobierno. “Para un joven marroquí, salir del país es casi imposible. Si eres español, portugués o francés y tienes un pasaporte Schengen, puedes viajar por todo el mundo. Los marroquíes se sienten atrapados. No tienen la oportunidad que tienen los jóvenes occidentales de viajar”, reflexiona Slimani. “Y luego está la sensación de no tener la esperanza de un buen trabajo ni de una vida mejor que la de sus padres. Muchos jóvenes sienten que viven en una especie de periferia, en un país que sufre una enorme desigualdad”, añade.
Slimani, que se trasladó a París a los 17 años, reconoce que en Marruecos han cambiado mucho las cosas en los últimos 15 años. El país ha experimentado un verdadero desarrollo económico, pero el problema es que ese desarrollo solo beneficia a una minoría de la población, casi siempre cercana al rey, frente a una gran mayoría sumida en la pobreza y el analfabetismo. “En el libro, el personaje de Mehdi discute con alguien que dice: ‘Necesitamos construir muchas carreteras e infraestructuras’. Y Mehdi, furioso, le contesta: ‘¿Por qué construir carreteras si la gente no sabe leer el nombre de los pueblos porque no tiene educación?’. El problema sigue siendo el mismo. Construimos y construimos. Construimos grandes cosas, pero no tenemos personal para los hospitales porque no tenemos una buena educación. No tenemos suficiente personal capacitado para la justicia. Ese es el gran problema. El capital humano debería ser lo primero en lo que invirtamos”, apunta.
La cultura ‘queer’ en Marruecos
Una de las partes más emocionantes de ‘Me llevaré el fuego’ es la relación entre las hermanas Mia e Inès desde niñas y, al crecer, el descubrimiento de su sexualidad. Mia es lesbiana. Slimani recuerda que, no por casualidad, casi todos sus amigos de adolescente eran gays. “La cultura queer fue muy importante para mí. Como mujer en Marruecos en los años 80, encontré en ella algo con lo que me identificaba. Como todo el mundo sabe, en Marruecos las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas. La homosexualidad también. Así que para nosotros era imposible sentir deseo o incluso simplemente caminar por la calle con tu pareja. Así que, sí, siempre me sentí muy unida a la gente gay y sentía que, como mujer, eran los únicos que podían entenderme, comprender la rabia y el deseo que sentía dentro de mí. Cuando empecé a imaginar a Mia supe inmediatamente que era gay, que amaba a las mujeres y que eso también la marginaba”, explica.
Pertenecer o no
Mia está marginada y, aunque ama a Marruecos, de algún modo siente que su país no le corresponde. Esa es también la dificultad a la que se enfrentan muchos otros personajes del libro. “Cuando eres inmigrante a veces sientes eso también. Quieres integrarte, sientes que te gusta este país, pero que este país realmente no te quiere”. La inmigración atraviesa las tres generaciones de los Belhach, igual que ha atravesado la de Slimani. Pero el exilio de ‘Me llevaré el fuego’ no es solo geográfico, también es psicológico. “A mucha gente le resulta muy difícil encontrar su lugar en la vida, incluso si no eres extranjero o inmigrante. Muy a menudo sentimos que no pertenecemos. Queremos pertenecer a un grupo y ese grupo no nos quiere. Queremos formar una familia y no lo logramos. Es muy difícil construir relaciones con los demás”, reflexiona Slimani.
“Todo mi trabajo gira en torno a eso. ¿Cómo es posible vivir con los demás? ¿Podemos pertenecer y, al mismo tiempo, mantener cierta individualidad y no perdernos en el grupo? Creo que todos vivimos con esta tensión entre el deseo de pertenecer y el miedo a desaparecer. Es aún peor para las mujeres, porque culturalmente estamos arraigadas en la idea de que necesitamos pertenecer, formar parte de una familia, sacrificarnos por los demás. La idea de una mujer marginada, sola, desconectada de la gente, siempre asusta”.
La integración de los musulmanes en Europa
Furiosa contra la extrema derecha que en Francia azuza el rechazo al que viene de fuera para sacar rédito electoral, Slimani no cree que la xenofobia sea hoy más feroz (“Siempre ha sido dificil”, apunta), sino que el racismo se ha sofisticado. “Emigrar siempre es una aventura trágica y difícil. Pero lo que me entristece es esta idea actual que todos los movimientos de extrema derecha intentan transmitir a la gente: que ciertas civilizaciones o culturas no pueden integrarse plenamente, que los africanos o los musulmanes no pueden integrarse en Europa, que eso no es posible porque son demasiado diferentes de nosotros. Me indigna y me entristece muchísimo. Es una mentira terrible. Y también me entristece mucho que los políticos dediquen tanto tiempo a señalar todos los problemas de la inmigración, pero no dediquen mucho a destacar todas las cosas buenas que surgen de ella: toda la gente que se ha forjado una vida en España, en Francia, que tuvo hijos, estudió y se convirtió, no sé, en juez, abogado, policía, escritor, lo que sea. También nosotros, como franceses y españoles, tenemos que cuestionarnos. ¿Intentamos hacer algo que ayude a resolver el problema? Sí, es una pregunta muy compleja, y creo que no hay una respuesta sencilla. No es blanco o negro. Pero no tenemos otra opción. Tenemos que encontrar la mejor manera de vivir juntos”.
Suscríbete para seguir leyendo