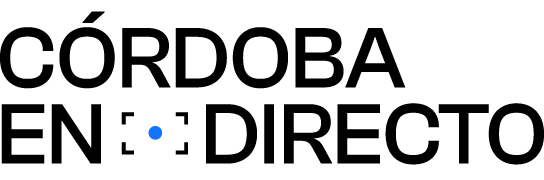A propósito del accidente ferroviario, una pregunta incómoda: ¿qué tienen en común el apagón, la dana, los incendios y ahora el AVE, más allá de la fatalidad?
La respuesta trasciende lo técnico y apunta a lo político y lo institucional. Y, como casi siempre, se repite la misma liturgia: conmoción inicial, minuto de silencio, declaración mesurada, lamento ritual. Después, un silencio espeso que lo recubre todo.
No estamos ante una cadena de infortunios, sino ante una secuencia de irresponsabilidades no depuradas, síntomas de un mismo procedimiento: nadie asume responsabilidades, nadie renuncia y las investigaciones rara vez alcanzan la seriedad que la gravedad de los hechos exige. A cambio, se ofrece reacción sin análisis, relato sin responsables claros y una administración que confunde mantenimiento con política pública.
—
Se ha convertido en hábito –tan humano como peligroso– presentar cada catástrofe como algo excepcional y ajeno a decisiones previas: lo que se presenta como anomalía no exige corrección. Pero cuando las desgracias se suceden con regularidad, el azar deja de ser una explicación suficiente y obliga a examinar no solo el hecho, sino el sistema que lo origina.
Entonces reaparecen los protagonistas habituales: comisiones que no llegan a conclusiones, investigaciones interminables y exigencias que se disipan con el tiempo. No indagar con rigor también es una forma de tomar partido.
Conviene recordar, además, que un descarrilamiento rara vez responde a una causa única. Puede obedecer a un fallo del tren, a un problema en la vía o a un error humano, factores que no son necesariamente excluyentes. Descartadas las imprudencias más evidentes, la atención se desplaza al material rodante y al estado de la infraestructura. Es en ese punto donde la investigación deja de ser un mero trámite técnico para convertirse en una cuestión de responsabilidad institucional.
No se trata de establecer una relación directa de causa y efecto, sino de entender por qué muchos ciudadanos concluyen que la tragedia es consecuencia de una mala gestión. Cuando un gobierno debilita de forma recurrente la credibilidad y la confianza, la negligencia deja de ser una sospecha interesada para convertirse en la explicación más plausible.
—
Surge entonces otra pregunta, menos emocional pero quizá más relevante: ¿puede un Estado funcionar de manera continuada sin presupuestos aprobados, sin que eso tenga consecuencias reales? Por tercer año consecutivo se gobierna con cuentas prorrogadas, asegurando que lo esencial está cubierto y que todo sigue igual.
Pero sin presupuestos no se renuevan infraestructuras ni se planifican inversiones a medio plazo. El Estado administra la inercia, no la seguridad. No fracasa por un abandono visible, sino por una degradación silenciosa que apenas se somete a rendición de cuentas.
No es casual que desde el ámbito técnico se advierta de que la prórroga continuada de los presupuestos agrava el deterioro del mantenimiento en la alta velocidad: cuando no se invierte, el riesgo no desaparece, solo se aplaza.
Mantener no equivale a renovar ni prorrogar a invertir. Las infraestructuras críticas no colapsan de un día para otro: envejecen, se remiendan y se utilizan más allá de lo prudente mientras se aplazan decisiones importantes.
El principio es sencillo: quien alquila una casa debe mantenerla segura; no basta con que no se caiga. Un casero que ignora la instalación eléctrica o retrasa indefinidamente las reparaciones esenciales no es prudente, sino un irresponsable a plazos. El Estado no es distinto cuando gestiona recursos de los que depende la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Gobernar no es resistir; gobernar es prever. Y anticiparse implica decisiones que no siempre son rentables políticamente, pero sí imprescindibles para la seguridad colectiva.
—
Hay, además, un detalle aparentemente menor que encierra algo inquietante: cuando un maquinista ferroviario, testigo directo de un sistema que conoce a fondo, se ve impelido a declarar ante los medios desde el anonimato y con la voz distorsionada. No denuncia un delito propio; describe un funcionamiento.
Que esto ocurra dice más que cualquier comunicado oficial. Si un trabajador teme represalias por contar lo que sabe, vivimos en una sociedad intimidada, aunque conserve los signos externos de la democracia. La erosión del Estado de Derecho no siempre llega con nuevas leyes; a veces se instala en silencios impuestos.
—
No todas las desgracias son evitables; seguirán ocurriendo. Pero casi todas las irresponsabilidades sí. Un país que normaliza lo extraordinario, que vive sin presupuestos y que renuncia a exigir responsabilidades no es víctima de la mala suerte.
Cuando el fallo técnico se suma al silencio y el accidente al miedo, el problema deja de ser coyuntural. Se vuelve estructural. Y entonces ya no hablamos de fatalidad, sino de una manera de gobernar. n