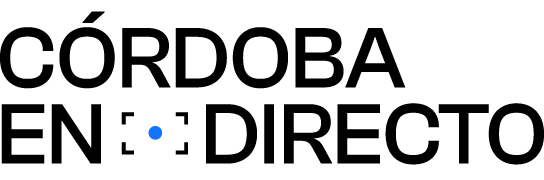Resulta curioso cómo Felipe González, que llegó a ser un referente de las socialdemocracias de Latinoamérica, entronca más en la cultura popular con el Extremo Oriente. Los bonsáis, con su milenario arte de miniaturizar el paisaje, arraigaron en nuestro país gracias a su desembarco en la Moncloa del felipismo. También ese viraje para desprenderse de las adiposidades marxistas asoció a González con ese emblema del pragmatismo que tomó prestado de Deng Xiaoping: «No importa que el gato sea blanco o negro; lo importante es que cace ratones». Y la profecía de la incomodidad de su legado la firmó el dirigente sevillano, al asociar a los expresidentes del Gobierno con jarrones chinos, por eso de su valía -y también de su fragilidad- al tiempo de la incomodidad de dónde colocarlos.
Claro que la declaración de intenciones delata su propio ego. No hablamos de un jarrón chino que se haya comprado en el chino. Felipe apunta más alto: a esas porcelanas de la dinastía Qing, y sobre todo Ming, que embobaron a los comerciantes lusos y neerlandeses. Toda una declaración de intenciones de la reputada soberbia de su ascendente. El ego en González es tan fuerte como el poder de la fuerza en un Jedi. Pero quién no lo tiene: desde futbolistas que se alimentan de los cariños, -y también de los vituperios- de la afición; a los poetas, tentados a asomarse a las turbadoras aguas del narcisismo. No nos engañemos: el ego es la espoleta de las ambiciones, un ingrediente más que necesario en cualquier empresa humana y desde luego en el ejercicio político. Prefiero ese empuje a la ictericia de la desidia, sociedades desangeladas y decadentes que anuncian en su desánimo su propia descomposición.
Ese ego amortizado es la excusa para amonestar a González. Su prédica sulfura a la actual cúpula socialista, y más de uno de sus incondicionales querría ver ese jarrón chino en el monte Testaccio, esa colina artificial que se formó en Roma con el acopio de ánforas rotas.
La cohesión es un ingrediente esencial para afianzar el poder; muy distinto a ese reverso, no tan sutil y desgraciadamente confundible que es el atrincheramiento. El electorado no castiga la discrepancia, sino el tacticismo escapista para cuando el barco hace aguas. González arrastrará muchas faltas, y que concite el elogio de los conservadores dinamita sus avales en la izquierda. Sin embargo, no veo a Felipe como Fletcher Christian amotinándose en la Bounty. Alguien tenía que decir las verdades del barquero, apuntando a este malabarismo estéril de un país con tres años sin presupuestos; con un Gobierno que ha encomendado su supervivencia a la polarización y que sacrifica sus naves con la obstinación de un conquistador. Estoy convencido de que, con el paso de los años y alejados de tantas turbulencias, el legado de Pedro Sánchez también arrojará elementos positivos. Y, dado su perfil camaleónico y amparándose en la ucronía, con mayorías más holgadas hubiesen sido otros los frutos de su Gobierno -la obviedad no es tanta cuando se aborda el sanchismo-. La progresía ya vive instalada en el fatalismo de una profecía, aprovisionándose sus cuadros ante la próxima glaciación de un frente conservador. No hay nada escrito hasta que no se expresa en las urnas la voluntad popular. Y el único revulsivo frente a ese desánimo es la arquitectura del relevo; pero no a la izquierda del PSOE, que eso es caza menor en las aspiraciones de gobierno. El gran error del sanchismo, y en el que también está incurriendo el PP, fue dejar en barbecho las campas de la centralidad. Quizá la última misión de González sea convencer de que, como jarrón chino, no se vive tan mal.
*Licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Ambientales y escritor